
La niña no debía tener más de 15 años[1]. Tenía la cara pálida y cansada como los que llevan toda la vida huyendo de la guerra y la destrucción. Se le iluminaron los ojos al vernos. Seguramente pensó que en nosotros había encontrado su salvación. Lo que muchos no saben es que nadie más puede salvarlos, solo ellos mismos. El anciano que traía prácticamente a rastras y que respiraba en jadeos nos miró distinto. Sus ojos reflejaban más que cansancio: sus ojos reflejaban derrota.
—Ayúdennos, por favor —pidió la niña—. Ya vienen.
C. y yo nos miramos y asentimos. No había nada que discutir esa vez. Me acerqué a la niña y le despegué al hombre de los brazos. Le pedí que se agarrara de mí, así le daba tiempo a ella de liberarse de su carga física y emocional, porque en estos tiempos, cargar con la vida de alguien que amas es una de las peores tareas.
—¿Hay más gente con ustedes?
—Se quedaron atrás —respondió el hombre, sin emociones de ningún tipo.
De entre los troncos y las malezas comenzaron a aparecer los rostros y las siluetas de los trabajadores. Eran todos hombres, de cuerpos fornidos, pero ya débiles y visiblemente deformes: algunos caminaban con dificultad por la filariosis; otros tenían sacos protuberantes en las extremidades, quizás hernias; y cada uno dejaba entrever que tenía las manos torcidas. Esas son algunas de las características más comunes de los trabajadores: sus cuerpos expiden los abusos, las largas horas de trabajo, la falta de cuidado y aseo, de atención médica debida, de calor humano. Si nos enfrentáramos a un batallón de recién convertidos, estaríamos perdidos; pero esos son menos cada día, porque quedamos menos, y estos son cuerpos que, aparte de repugnancia y asco, no provocan ningún miedo. Son una copia de sus mentes debiluchas y carcomidas: no sirven más que para seguir órdenes y patrones. Viven ciclos de rutina diaria que no terminan hasta la muerte definitiva.
Nos habló el único que portaba gorra. Caminaba cojeando hacia nosotros y, al separarse de las sombras, vimos con claridad la magnitud del linfoma de Burkitt que se le escapaba de un ojo.
—Deténganse, rebeldes. El país necesita sus servicios para mejorar. Acompáñenos, por favor.
C. hizo un gesto de hastío.
—Estos jodios cabrones —murmuró.
Pero no les hablaba a los trabajadores, sino a los que los ordenan (aunque nunca puedan escucharlo), y le lanzó el cuchillo al trabajador justo en medio del linfoma. Se formó la revuelta. Los demás trabajadores avanzaron hacia nosotros tan rápido como sus condiciones se los permitieron.
—Deténganse, rebeldes —gritó uno, con evidente macroglosia y miastenia grave. Apenas se le entendía lo que decía—. Quedan arrestados por violar las disposiciones de la Ley EAC.

La proximidad de los trabajadores a nosotros nos permitió estudiarlos mejor. Conté 5 convertidos. En efecto, el segundo EAC había reanimado esos cuerpos por demasiado tiempo. Además de protuberancias y deformaciones comunes como extremidades desproporcionadas, hipertricosis y las torcidas manos en garra, al menos dos de ellos tenían piel arlequín, o sea, dividida por profundas fisuras rojas. No sería difícil vencerlos. Solo teníamos que enfocarnos en dar golpes en los puntos débiles.
—Tan pronto tengan la oportunidad de irse, háganlo hacia allá —dije mientras señalaba con el dedo. La niña asintió y tomó de nuevo la mano del anciano—. Corran a la van y espérennos allí.
Saqué un dispositivo cuadrado del bolsillo y lo moví para que lo viera y se diera cuenta de que no podía robarnos el transporte, porque necesitaba mi huella digital para abrirlo y encenderlo.
—¡Hijo de puta! —gritó C. a mi lado, desmembrando a un trabajador que intentó atacarme por la espalda.
Gritaba no sé qué cosas más y clavaba otro de sus puñales en el pecho del cuerpo en el suelo, que se defendía como todos los trabajadores, buscando la manera de herir con dientes y garras. Cuando vi que otro trabajador se acercó a él e intentó morderlo, le lancé mi navaja al cuerno cutáneo que le había crecido en la nariz, y el trabajador cayó. Tan pronto empezó a convulsionar, saqué el hacha que habíamos incrustado en un árbol y le corté la cabeza. Busqué a C. para cerciorarme de que estaba bien. Ya había terminado con otro trabajador y estaba dando el corte final al quinto cuerpo, cuyo rostro no se distinguía, pues era un inmenso tumor facial lleno de pelos, sangre y venas. La muerte nos envolvió en una especie de calma. Luego, me di cuenta de que no me fijé cuándo los otros rebeldes desaparecieron por el pastizal. C. limpió la vaina de sus armas en el pantalón y las insertó en sus respectivas carcasas. Le toqué el hombro, porque no quería que se sobresaltara, y porque hacía tiempo no estaba tan desprotegida y cerca del peligro.
—Mira. Las aguas.
A pocos metros, la línea de nubes y lluvia avanzaba rápidamente hacia nosotros.
—Me les cago en la madre mil veces. ¡Corre! —me gritó.
Nos echamos a la cabeza la capa impermeable y nos extendimos el cuello plástico sobre el pecho. Perder extremidades no es tan terrible como perder la vida. Una vez una gota de agua te toca la cabeza, no tienes salvación. Eso fue lo que pasó con T. Hubiese sobrevivido con unas cuantas amputaciones, si no hubiese tenido también el cabello mojado. Corrimos a toda velocidad. El olor nauseabundo de la isla se volvió más denso, tan denso que pensé que podría materializarse en un trabajador y cortarlo en pedacitos. Entre las plantas y el desespero, vimos la van y a los otros rebeldes, que todavía no habían llegado a ella. El anciano apenas podía caminar y la niña, extenuada, lo halaba y trataba de cogerlo al hombro de alguna manera. Traté de aligerar las piernas, pero como quiera C. llegó antes que yo.
—¿Qué haces? ¿Quieres vivir? La niña respondió llorando que sí y añadió que por favor la ayudara a cargarlo. C. miró la nube que se acercaba.
—Trae la van —me ordenó, porque darme órdenes es su excusa para no confesar que intenta protegerme—. ¡Rápido!
—No hay tiempo —respondí, pero seguí las instrucciones. No le hablaba a él, sino a mí. Sabía lo que ocurriría y, antes de verlo pasar, ya tenía los ojos húmedos. Cuando prendí la van, sucedió: las nubes, más cerca aún, presionaron los botones de supervivencia de C., quien soltó de pronto al anciano y este cayó haciendo un ruido más fuerte que el de los árboles talados. C. corrió, sin mirar atrás, hacia donde único podía estar seguro. Observé el resto de la escena como en cámara lenta. Empezaron a caer gotas de agua sobre el cristal delantero; la niña también soltó al anciano e imitó las acciones de C., quien abría su puerta en ese momento. Mi vista se enfocó en mi peor miedo: una gota de lluvia le cayó en el antebrazo. C. gritó en una nota alta que jamás lo había escuchado vocalizar. La piel empezó a humearse y el olor nauseabundo que circunda en el aire de la isla se intensificó. C. se lanzó de espaldas hacia la segunda fila de asientos. Desesperado, pateó los espaldares y se retorció de dolor, aguantándose con fuerza el antebrazo.
—¡Puñeta!
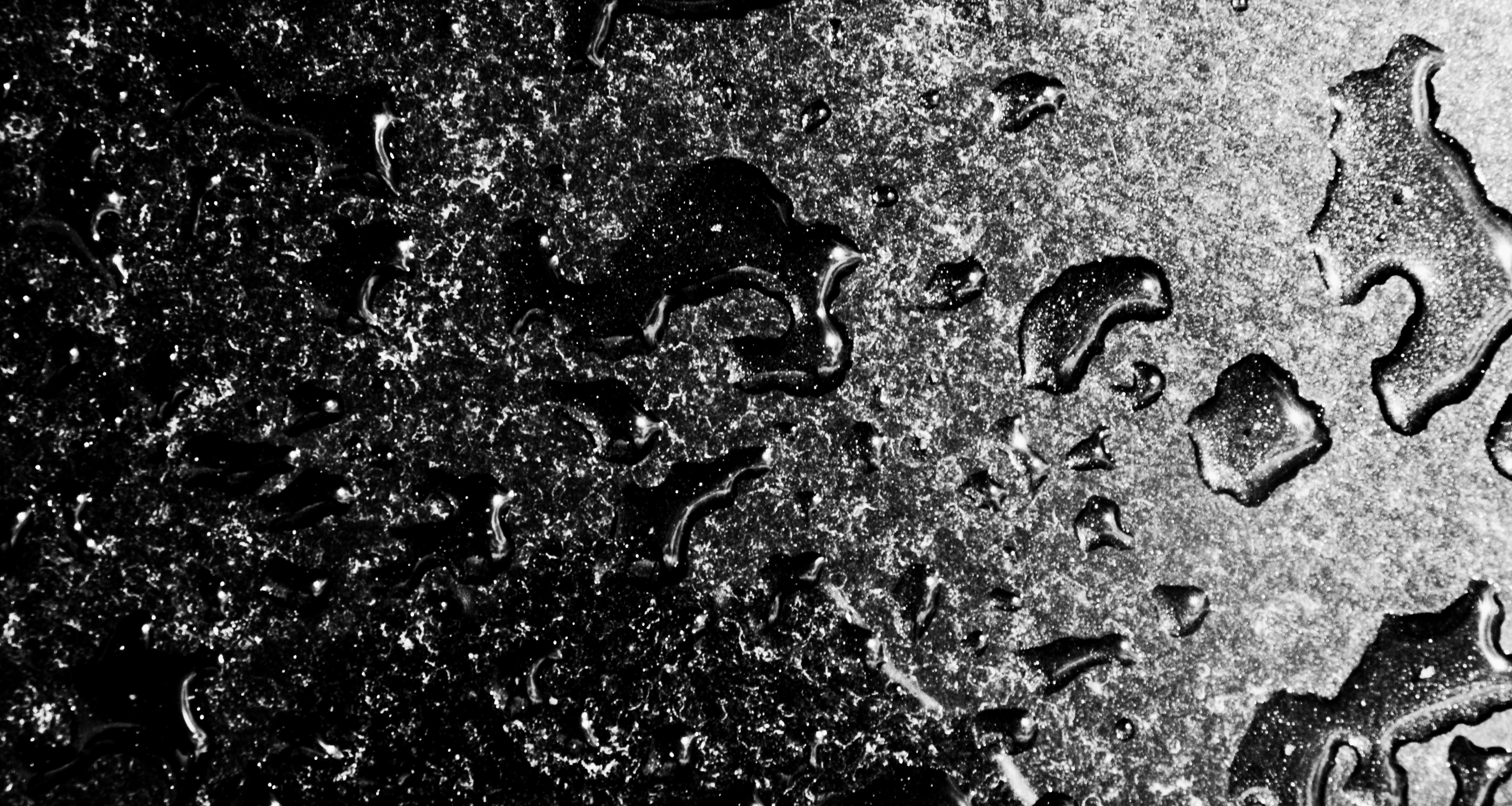
La necrosis se expandió poco a poco. Saqué el cuchillo que guardamos en el interior del bonete y me abalancé sobre él. La niña subió a la van y le grité que cerrara con seguro las puertas. Lo hizo en automático y la vi moverse hacia el asiento del conductor. Allí se quedó, mirando hacia fuera en un extraño estado de shock. Al otro lado, el abuelo lloraba, gritaba dolores que nadie en el interior escuchaba, y daba golpes leves en la ventana, mientras diversos puntos de necrosis le carcomían el rostro. Ignoré ese problema y me concentré en el mío. Agarré una camisa sucia y vieja del piso y se la metí a C. en la boca.
—Esto te dolerá.
C. abrió grandes los ojos y empecé a rasgarle el antebrazo. Ignoré como mejor pude sus gritos y chillidos; corté trozos de piel uno por uno y poco a poco, hasta que le hice fisuras en el hueso, y la necrosis dejó de verse y expandirse. Solo cuando eso sucedió fue que solté el cuchillo y le observé el rostro, sin poder hacer más movimientos.
—Lo siento. Lo siento mucho.
El dolor le había penetrado tan hondo que no pudo pestañear ni dejar de temblar o sudar frío. Miraba el techo con expresión ausente. Jamaqueé su torso desde los hombros. No podía sucumbir al dolor físico y dejarme sola. Le abrí los primeros dos botones de la camisa y saqué el collar con la foto de su esposo muerto.
—Por él. Hazlo por él.
C. entornó los ojos, pero pronto se superó a sí mismo y se enfocó en la fotografía. El pecho le subió y bajó con más fuerza y rapidez.
—Stop the fuzz, cabrona. No te voy a dejar. I pinky promised.
Me dejé caer sobre su pecho y las lágrimas se me entremezclaron con una leve risa. En el exterior de la van caía el aguacero.
III
Reclusa en su pena y sin voluntad de hablarnos, la niña se había movido a la tercera fila de asientos. La dejamos sufrir su partida con insondable indiferencia, porque no nos incumbía, y sus miradas nos dijeron que entre ella y nosotros había una frontera imaginaria que nos dividía. Además, nuestra preocupación era otra: todavía nos quedaba una diligencia por completar y el cielo rojo estaba despejado de nuevo, lo cual significaba unos minutos más de calma. A mitad de ese segundo viaje de la mañana, vi lágrimas de rabia asomarse a los párpados de C., pero así mismo se le secaron en los ojos. Las peores guerras, epidemias e injusticias ocurren en las islas, porque no hay a dónde más correr, y todos los intentos de huir son fallidos. Las islas son presas de una valla física y psíquica que no se puede tumbar: el mar.

Cuando llegamos al destino, observé que la sangre había traspasado la tela sucia con la que C. se envolvió el antebrazo. Él se mantuvo quieto, mirando hacia el frente y acariciando con el pulgar el hueso recién pelado.
—¿Quieres que te acompañe?
—No. No quiero.
C. puso el esqueleto ensangrentado del pie de T. sobre mi falda y se echó hacia la ventana. Apenas logré oír lo que dijo.
—Enfrenta tus putos cabrones miedos de una puta vez. Y no olvides la cabrona olla.
La Pared de los Suspiros es nuestro registro histórico. Por temor a que la información se almacene en la memoria de alguien que terminará convirtiéndose en trabajador, nadie más en el refugio sabe su ubicación. Para llegar a ella, hay que cruzar un pequeño fangal seguido de un área boscosa. Está situada en un lugar tan remoto y recóndito que, si no llega a ser por el tintineo que hacen las osamentas al soplar el viento, hubiese tenido problemas para encontrarla. Moví las ramas de unos árboles y apareció de pronto. Impresionante. Magnífica. Espeluznante. Una milla y media de cemento armado cubierto de extremidades de muertos, unas encimas de otras, filas sobre filas, hasta que se pierden en el horizonte. Incluso en pleno amanecer, el lugar lucía oscuro como obra de Rembrandt. Había filas de dedos y huesos planos de adultos, y encima de estos, los esqueletos de pies de niños. Algunos todavía mostraban rastros de sangre seca, otros lucían deteriorados por la lluvia ácida. Es una catacumba a la intemperie, pero el frío críptico de todas maneras emanaba de los sistemas óseos. Antes de que pautáramos las nuevas leyes comunitarias en el refugio, muchos morían de enfermedades, otros de hambre y soledad; sus cuerpos se pudrían en tumbas anónimas o se los comían los animales cuando llevábamos las pilas de cadáveres a cualquier campo. En otra vida, C. y yo hubiésemos sido escritores, historiadores, narradores de la vida cotidiana, mas en esta vida nos faltaba papel y tinta, y nos sobraban los muertos. La pared nos sirve de memoria histórica porque no nos llega ayuda. Incluso las islas vecinas nos han dado la espalda. Bien que lo tenemos merecido, después de vivir como reyes por más de un siglo, echando de lado a nuestros hermanos y adaptándonos a la cultura que nos dio la teta y que luego nos abandonó en un callejón oscuro y sin salida, dejándonos allí agonizar.
La última vez que visité la pared fue para fijar un anular, al cual le clavé la sortija que hacía juego con la que me cuelga del cuello. Miré la cantidad de osamentas y me pregunté si el peso de los muertos hará que se desplome. Hice el trabajo a prisa, quizás porque no quería permanecer allí más tiempo del necesario. Me dirigí hacia la derecha de la estructura. No me percaté de que caminar hacia allá fue una acción involuntaria. Un imán invisible me haló hasta allí y no fue hasta que me detuve cerca del final de la pared que entendí. Colgué el esqueleto del pie de T. de un tallo de plántula que amarré a otro hueso, que a su vez estaba amarrado a otro. Terminé el ritual vertiendo el contenido de la olla en la tierra y, como me incliné para limpiarme la fibra muscular que me cayó sobre la bota izquierda, me fijé en la segunda colección de recuerdos que hay en el área: flores silvestres. La sangre y demás podredumbres anatómicas se han convertido en la mejor composta.

La migraña regresó con náuseas, y sabía que se debía a la impresión de estar allí. Quise analizar mi dolor, llenarme de él, pero solo había cólera en mí. El gobierno es nuestro depredador común y la selección natural moldea tanto a la presa como al depredador. Si nos hemos hecho de artimañas caseras para protegernos y sobrevivir, ¿qué más harán y planificarán ellos allá, con su dinero y recursos a fin de existencias? ¿Y si alguna vez descubren la pared y toda esa gente queda reducida a escombros? No había comido y de todas formas me arqueé y vomité baba amarilla. Deseé encontrarme con el hombro de C. para desahogarme, pero allí solo había soledad, viento y un tintineo constante. Me volteé para dejar de ver las extremidades óseas y concentrarme en la naturaleza aletargada y en volver a la van, a C. y a la niña de ojos tristes. Cuando estuve a punto de alejarme por fin de la Pared de los Suspiros, volví a tocarla. Palpé frenética con ambas manos los huesos en la fila interna. Busqué. No me tomó ni un minuto dar con el anillo clavado al anular. Cuando lo hice, como si un acto tan simple me drenara las energías, sentí que el cuerpo expidió una descarga eléctrica. El cansancio me tumbó a la tierra de las flores y de la sangre; mientras, agarraba el collar que me adornaba el cuello. Me permití, entonces, irme a ese lado oscuro al que voy cuando nadie me ve, y allí me quedé, abrazándome a mí misma.
IV
–¿Por qué tardaste tanto?
Cerré la puerta y la van entera se movió. El motor prendió al tercer intento. C. me apretó el brazo.
—Sabes que no puedes ocultarme nada.
—Cállate.
C. le pegó un puño al bonete.
—Cómo me encabrona... —empezó a decir.
Dejó la oración incompleta porque me estaba mirando a los ojos y vio por las rendijas de mi mirada las sombras que cargo dentro.
—Nuestra gente tiene hambre —contesté.
Conduje la van en silencio y reversa hasta que salimos de la vereda. De vuelta al asfalto del camino, a la marisma que nos lleva al refugio, C. puso su mano en la que yo tenía sobre la palanca de cambios.
Cuando apareció la luna y el cielo se vistió de estrellas, M. sirvió la cena. Le tocaba a ella estar en la cabecilla. Cada vez que había carne, racionábamos las hortalizas, así que el menú de esa noche solo incluía batata mameya de mestura. Los refugiados nos sentamos juntos haciendo un gran rectángulo, como si fuésemos una gran familia, excepto la niña, que se había quedado sosegada junto a la puerta. Tan pronto M., llorosa y temblando, picó su primer trozo de carne y se lo metió en la boca, los demás nos atragantamos los platos. C. fue el primero en acabar y anunció que si la nueva no llegaba a comer, él con mucho gusto se comería su porción. Esa vez no le di ninguna de mis miradas: solo me levanté de la silla, tomé el plato servido que sobraba, le eché lo que no me había comido y me dirigí a ella. Escuché a C. gritarme, pero no le presté atención.
—Debes tener hambre. ¿Cómo te llamas? —La niña no supo qué contestar, o si debía contestar—. Lo que no se nombra, no existe.
—K.
Su voz era más infantil de lo que recordaba. No pude dejar de pensar en que alguna vez yo fui ella.
—Come, K. Te hará bien.
K. tomó el plato y agradeció con un pestañeo.
—Iré a bañarme. Mañana te daré las tareas e instrucciones para que puedas quedarte. Por ahora, solo preocúpate por comer. Si necesitas algo en lo que regreso, ve donde C.

Cuando acabé el baño, que además de dejarme fresca sentí que me limpió de todo pecado, me enteré de que K. le había entregado su ración a C. y que se había refugiado en la parte de atrás del invernadero. Pensó que, al ver el área tan descuidada y sucia, nadie la molestaría allí. Las lágrimas le rodaban por los cachetes, pero no lloraba, al menos no como estaba acostumbrada a escucharlos llorar. Me senté a su lado y le dije que podía quedarse allí de ahora en adelante, si quería. Dio las gracias, pero no dejó de mirar hacia el frente. Le pregunté si podía hacer algo por ella.
—No quiero que me coman.
—¿Cómo? Se llevó las manos al pantalón y se los enrolló. Me dejó ver la necrosis que se expandía e internalizaba desde el talón hasta la pantorrilla.
—N-n-n-o t-t-e preocupes. Voy a cortarte la pierna y...
—No puedes hacer nada por mí. —Tomó el elástico del cuello de la camisa y lo bajó. Pude verle los senos y el pecho totalmente ennegrecidos—. En un par de horas el virus me nublará la cabeza. No quiero morir perdiéndome. La entendí perfectamente. Esa también era mi última voluntad. Fuimos a la terraza techada del patio para no despertar a los que lograron conciliar el sueño, ni llamar la atención de los que hacen guardia de las goteras. K. se sentó de espaldas a la pared.
—Prométemelo —me pidió con la vista humedecida.
Me incliné, le tomé las manos y la miré directamente a los ojos, para que validara la franqueza de mis palabras.
—Te lo prometo: tendrás un sepelio como corresponde.
El machete hizo su peculiar ruido metálico cuando lo levanté del suelo al ponerme en pie.
—¿Me dolerá?
Su cuerpo temblaba con fuerza, incontrolable.
—No sentirás nada —mentí—. Voltéate, así no verás.
K. se giró lento, porque apenas podía afirmar la mano en el cemento.
—Avísame para...
El primer golpe del machete le cortó las palabras; con el segundo, su cabeza salió disparada contra la pared. La sangre que se desbocó a chorros de su cuello me manchó la ropa, el cabello y la piel. Pasé casi toda la noche separando la carne y los órganos servibles de los inservibles. Cavé lo podrido y llevé el resto al congelador solar de la cocina.
C. estaba profundamente dormido cuando me aparecí en su rincón. Llegué más sucia de lo que estaba antes de darme el baño y cargaba en las manos un húmero debidamente pelado. Le di un beso en la mejilla para despertarlo.

—¿Puedo dormir contigo hoy?
Abrió los ojos con dificultad, pero rápido y sin pensarlo, me hizo un lado en su catre.
—¿De quién es eso?
—K. —respondí.
Tan pronto reparé en la frialdad e indiferencia con la que dije su nombre, un torrente de dolor me apretó la garganta y exploté en un golpe de agua. C. me abrazó con fuerza y me meció. No me pidió que me calmara, solo se quedó allí, esperando que bajara el río. Cuando por fin estuve tranquila, me pidió que pensara en la luna y en todo lo bello que todavía nos queda.
—¿Te acuerdas de cuando mamá nos leía los libros de Tolkien?
—Sí —contesté, y repetimos a coro la oración que abre la comunidad del anillo, porque ella la leía con tanta dulzura que ambos creamos una especie de burbuja de recuerdos que detuvimos en el tiempo y a la cual nos escapábamos en los peores días.
Cuando terminamos de recitar, mantuvimos silencio por unos minutos, porque nadie en realidad deja de guardar luto.
—¿Y recuerdas cuando te dije que iría contigo hasta Mordor?
Mi contestación fue una expiración suave, esa que sale al terminar cualquier episodio de tristeza, porque da punto final a ese sentimiento tan antipático para alcanzar otro más llevadero.
—Todavía pienso igual.
Sonreí y me volteé. Le acaricié la barba y le peiné las patillas rebeldes. Con el paso de los años, le habían cambiado los ojos, que ya no brillaban tanto, y se había vuelto incapaz de reír, pero más allá de su cuero duro, seguía siendo el mismo C. tierno de cuando éramos niños.
El fin del mundo no es como lo pintan. No sucederá como en las películas de Spielberg o los cuentos de Lovecraft. El fin del mundo es ahora, todos los días, porque sucede cuando todo lo que conoces se derrumba y no puedes hacer nada para evitar la destrucción.
El fin del mundo es hoy. Y pasó ayer.
Algún día alguien vendrá y conocerá la verdad.
C. puso la mano en el húmero que yo aguantaba y también lo sostuvo para dormirse.
Notas:
[1] Golpe de agua (1era parte).
Lista de imágenes:
1. Suzie Hunt (Modern Day Storyteller, blog).
2. Grinning Weasel Photography, 2016.
3. Jacob, Water Drops (A Dreamer Walking, blog).
4. Bgfons.
5. Shayaanah Madnoori (Instructables).
6. Scott Wylie, Moon and Clouds, 2013.
7. Radioactive International.

