
La guerra, esa productora inconmensurable de dolores, nos abofetea con su insensatez a la vez que nos hace sentir impotentes para detenerla. Mas el dolor de la guerra, cuando ésta es extranjera, suele sufrirse solo en el intelecto. La angustia que sentimos por las víctimas injustificables de su brutalidad parece ser inversamente proporcional a la distancia geográfica en donde se desarrolle el conflicto. Esto es, mientras más lejos de nosotros esté el sufrimiento, menos afectados nos sentimos.
Son entonces las imágenes impresas o electrónicas, junto con la palabra impresa o digital, las que estimulan la reflexión y nuestros sentimientos, aparentemente naturales, de compasión por las víctimas humanas de la guerra y de repudio por los que pensamos responsables. El amor y aprecio por la vida, a pesar de no estar físicamente presentes en el conflicto, nos obligan a condenar las supuestas razones que justifican tal o cual guerra. Sin embargo, luego de cumplir nuestro papel condenatorio desde la distancia, somos capaces de continuar con nuestras vidas sin que la angustia del sufrimiento lejano nos lo impida.
Siempre puede que quede el temor, luego de leer los escritos y escuchar los testimonios de los que viven o vivieron el horror de la guerra, de lo que sería si nos tocase vivir en carne propia tal dolor. Tratamos de imaginar, aunque nunca con completa claridad, el escenario donde nosotros, junto con familiares y amigos, vivamos la angustia y confusión de tener que enfrentar semejante sufrimiento mientras nos preguntamos desconcertados qué pasará después. Pero aún esta preocupación es imaginada, lejana, y por tanto, pasajera.

Mas las batallas inundadas de dolor e incertidumbre tienen muchas formas. Y ha sido la lectura del libro “Infusiones”, de Heidi J. Figueroa Sarriera, la que ha traído los desconciertos de tales batallas al escenario personal del aquí y el ahora. Acercando a mi piel su historia de lucha contra el cáncer, Heidi en su calidad de amiga, ha despojado de abstracción la guerra, acentuando así el dolor y poniéndolo frente a mis ojos. Ya no es un desconocido el que sufre, y por tanto, ya no puedo continuar mi cotidianidad de la misma manera que lo hacía con el conocimiento de dolores lejanos. Es ahora el dolor, la angustia y la incertidumbre de una cercana amiga las que me revuelcan el alma y me inundan con una preocupación de la cual no puedo tan fácilmente deshacerme.
El avasallador monstruo de la guerra produce muchas víctimas a su paso, pero, excepto en contadas ocasiones, no pienso ni me preocupo mucho por los soldados que mueren en ambos lados del conflicto. El sufrimiento realmente desconcertante está reservado para aquellos que no tienen ningún control sobre el destino que los poderosos les han impuesto. Es en esta falta de control donde la angustia de la víctima echa raíces, donde nada de lo que se intenta hace diferencia y donde todo lo que pasa está determinado por otros y por las circunstancias impuestas por el enemigo. En la aterradora batalla contra el cáncer, donde el enemigo vive dentro de nosotros, la destrucción corrosiva, nos explica Heidi, se experimenta de adentro hacia fuera.

Sin embargo, las trasformaciones impuestamente necesarias de la piel, la lengua y el cabello le deben sus distorsiones tanto a la enfermedad como al complejo médico-farmacéutico que con su estrategia curativa lo promueven. Humanos y ratones de laboratorio participan entonces en un reencuentro evolucionario impredecible en donde la industria y la ciencia se asocian para eliminar todo vestigio de autocontrol. Víctimas entonces de una guerra entre ejércitos desconocidos, y dejados a la merced de un arbitraje al que no se ha sido invitado, nos convertimos en ofrenda de sacrificio que asegura la continuidad de un paradigma ajeno e insensato.
Como si esto fuera poco, cuerpo y mente parecen separarse cuando nuestro “pedazo de carne con ojos”, como lo llama Heidi, decide asumir su idiosincrasia y reaccionar a la quimioterapia en maneras que los doctores no pueden predecir. Carambola corporal que añade un tercer personaje en la mesa que decide nuestro destino.
Mas el dolor que con tanta fuerza nos jamaquea y mueve nuestros sentidos a reconocer su innegable presencia, todavía guarda una nueva y sucia treta, la imposibilidad de nombrarlo. Bien nos dice Heidi que los vocablos “dolor” o “dolores” se quedan cortos al describir la gama intensa de sufrimientos a los que el cáncer y su tratamiento someten a un ser humano. El dolor es entonces ese “otro al que no se puede nombrar” y amenaza con reclamar la cuarta silla en el congreso grotesco de los que se adjudican la potestad de controlar los hilos a los que nuestra existencia parecer estar atada.
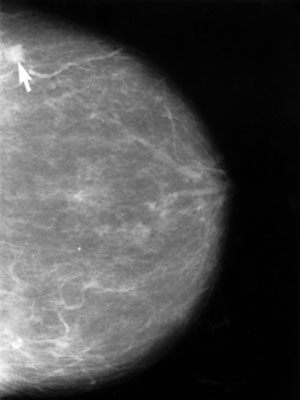
No conforme con la “mezquindad” del lenguaje para ubicarlo en sus categorías correspondientes, el dolor se asegura de aliarse con bacterias que toman ventaja de la debilidad del sistema inmunológico para llenar la lengua de ulceras bucales y hacer del habla un tormento. No hay lenguaje, pero si lo hubiese, y nuestro intelecto fuese capaz de encontrarlo o de imaginarlo en un acto creativo que desenmascarase el dolor, esto nos causaría aún más dolor al nombrarlo, en un círculo vicioso, que como espiral se hunde y nos hace zozobrar cada vez más profundo en el agujero de la angustia.
Obligados a someter el cuerpo a la robotización, Heidi nos explica como desde el vientre materno nos miden y analizan máquinas, y en los primeros meses de vida nuestro sistema inmunológico es reprogramado con vacunas. Marcapasos, prótesis, etcétera, van llevando al hombre moderno a una robotización híbrida la cual ella experimenta con la instalación del medport, un aparato médico permanente que permite las inyecciones regulares de quimioterapia.
Nuestra sobrevivencia nos lleva entonces a hacer un pacto con la máquina en donde esta poco a poco se integra a nuestro cuerpo con sus dispositivos y nos lleva a los límites de la frontera de lo humano en donde nos preguntamos que somos ahora. Como si la tragedia de la enfermedad fuese el mecanismo que acelera un camino evolutivo que por misterioso estremece nuestros conceptos de lo que significa ser humano.
En el borde entre la vida y la muerte, arrastrando un esqueleto tomado y arrestado por la estimulación a producir glóbulos blancos, yemas de dedos con sensaciones autónomas que hacen de la habitual tarea de cerrar un botón una proeza y a la vez una nueva instancia para ponderar los puntos de encuentro entre nosotros y la realidad que nos rodea, y ojos que tratan de auxiliar un tacto extraño y desconocido, no resta más que preguntarse si existe alguna salida. ¿Habrá acaso alguna luz de esperanza al final de este suplicio abrumador?

Es entonces cuando se descubre el presente como fuente de interés y foco de nuestros esfuerzos en la búsqueda de felicidad. La amistad, nos enseña Heidi en los agradecimientos e introducción que preceden el texto, la cual hace del dolor algo personal para el que lo observa, brinda al sufriente el consuelo de los que lo rodean. El saberse querido nos sostiene y nos da una fuerte razón para aferrarnos a la vida. El círculo de la amistad entonces se completa dando entendimiento real a la vez que sentido a la existencia. Si soy y quiero seguir siendo es por las relaciones que tengo con mis seres queridos. Y es el amor y la amistad que comparto con ellos lo que realmente me aterra perder.

