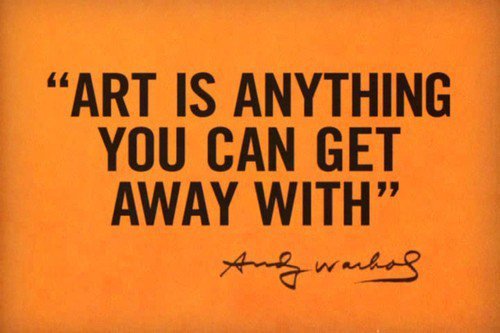
Hay verdades evidentes: el arte y el artista andan igualmente desprestigiados, por lo que reactivar hoy el dandismo duchampiano o la audacia mercantil warholiana sólo es posible desde y frente a una clase de artistas emergentes con una formación muy pobre. El desacierto es la norma.
Ya la plantilla discursiva que encuadró el período de las vanguardias históricas del arte, tanto en sus versiones canónicas como en las revisiones posmodernas, vaticinaba una crisis interna en la definición de la obra misma, sus alcances, sus posibles funciones y sus audiencias. Las crisis en todo cuerpo cultural no siempre llegan a feliz resolución, quedando lo mismo abandonadas por una nueva crisis, real o imaginaria, o siempre presentes como cicatriz queloide que recuerda la fragilidad de los imaginarios organicistas. Aquello que parece tener una cerrada constitución suele ser, a todas luces, más delicado y propenso al quiebre de lo que aparenta.
El eventual desmantelamiento de la vanguardia artística como proyecto político y cultural ha quedado emblematizado como uno de los límites del arte, y abre el inicio de una larga lista de evidencias que mantienen a la llamada izquierda, o lo que queda de ella, hundida en la melancolía del nirvana perdido, del dolor frente a la imposibilidad de refutar, revolucionar o profanar un sistema que parece reforzarse con cada embestida conceptual, llegando a internalizar los códigos del propio atentando.
Los herederos de esta tristeza derrotista han optado por adoptar la gestualidad de la revolución sin comprometerse con sus contenidos. El gesto puede lo mismo adquirir forma de mueca maquillada por la ironía inteligente, o aceptar la condición mercantil del foro artístico e intentar capitalizar de la desilusión cual hipster oportunista y hambriento de reconocimiento.
Son palabras duras las que introduzco para pasar a caracterizar a un segmento de la escena local del arte, que es lo que motiva estas líneas. Y es que no puedo seguir adherido al tacto y la sutileza frente a las muchas inconsistencias, la pose irreflexiva, la falta de formación teórica y política, y sobre todo, la comodidad con la que permanece incontestado el esencialismo artesanal que plaga la definición del arte desde la legendaria generación del cincuenta, o el conceptualismo light de los nuevos retoños de las Artes Plásticas, dados a abrazar un nihilismo salvaje a pesar de los muchos empaques que anuncian lo contrario: activista social, ecologista, provocateur, joven travieso, profanador, revolucionario.
Acepto los peligros de entrar en conflictos intergeneracionales, al elegir como objetivo a jóvenes hacedores que en su desdén por lo que llaman “cultureta” –un repelillo que comparto con ellos– proponen espacios reproductores de los mismos autoritarismos, trivializaciones y esquematismos hacinados en el interior de la institucionalidad que ellos quisieran, al menos de la boca para afuera, desbancar.
Mueven a tomar partido las frecuentes alianzas de mutuo aprovechamiento entre el tope de la pirámide generacional y el sótano de jóvenes emergentes, a pesar de que nos quieran hacer creer, los muy traviesos, que su ataque es contra los baby boomers empotrados en las estructuras de poder. Existo, para el récord, en el entrepiso, en la generación X apocada –por vaga y bruta– que peca de una crónica falta de sintonía y de una prematura crisis de medianía de edad que no vislumbra ser superada en medio del colapso del capitalismo tardío como espacio de crecimiento y redención.
"Fuck Martorell" es la frase capciosa que incita esta conversación, un intento de aforismo que se suma al repertorio de fuckable artifacts común a muchos otros mercados y que aparece impreso en una camiseta realizada por un artista local con la intención de venderla en Puerto Rico. Me entero del asunto a través de Facebook; me indigno porque representa muchas de las objeciones que antes esbocé, dejando claro que el acto legítimamente artístico ha tenido la consecuencia de obligar a hablar. Eso de entrada es provechoso y separa al autor de algunas de las cuestiones que le adjudico a la base de artistas emergentes que compiten entre sí en la escena doméstica.
Mi molestia con el tema no viene motivada por el ataque a otro patriarca más del aflamboyanado santuario nacional de la cultura. No es eso, pues no sería consistente con mi desprecio al culto a Ricardo Alegría, cuyo “Don” lo vuelve intocable, situación que he denunciado en otros foros. Comparto con el vendedor de camisas que motiva esta reflexión el rechazo al “Maestro” en Martorell, una pose que lo mismo es producto del self-promotion que una etiqueta proporcionada por las burguesías criollistas, propensas a lanzar la hipérbole cursi.
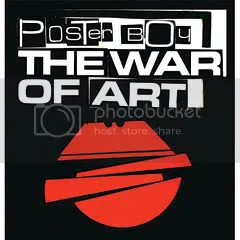
Advierten algunos colegas que no es prudente extralimitar la lectura en el gesto inocente de una t-shirt. De pronto el propio autor de la camiseta-mercancía pide que se ningunee su acción, que no se lea en ella más de la cuenta y que me baje del autoritarismo que haber estudiado arquitectura me confiere, según él. A este ataque recurrente al comemierdismo de los arquitectos me uno, pues llevo un tiempo reaccionando a esa misma percepción de engreimiento que el joven le adjudica a mi desacreditado gremio.
Le concedo al joven artista, y a los compañeros que celebran su gesta, el que reaccionen intuitivamente al presente con una queja, no es para menos; les critico que la queja se desvincule de las prioridades. Y no se trata aquí de atacar unas cosas primero y dejar al patriarca Martorell para después. Se trata de la idea misma de sacar a unos para poner a otros, que es un “re-enactment” del sainete partidista responsable de atrofiar la administración pública en Puerto Rico, y que convenientemente evade meterse con las reglas de juego, si no es que perpetúa un mismo modo de ejercer el poder, como muy bien articuló Iván Chaar-López desde las cuartillas de las redes sociales, y cuya fogosidad avivó esta discusión tanto como los intercambios con Javier Román-Nieves, otro intelectual y cibernauta serio.
Que el artista roce con los instrumentos de producción de valor, que ocupe el espacio de la mercancía para expresar su descontento, que adopte el tono de la provocación para que uno tome parte del juego y se comprometa a opinar, que ponga el ojo en las tensiones intergeneracionales, todo eso está bien. El que se regodeen, no solo él, sino un segmento mayoritario de los jóvenes hacedores, al momento de atacar el aparato institucional, el incestuoso mundo de juntas culturales, compuesto por gente sin formación, cuya alegada capacidad de allegar recursos económicos (que es la excusa que ofrecen para justificar por qué hay tanto banquero en esos ámbitos) no rinde siquiera los dividendos esperados, eso es lo que me parece impertinente.
Martorell no encaja tan fácilmente en el rol de poster boy de la institucionalidad cultural en el que lo quieren encajonar. Sin tener que defenderlo, pues él muy bien lo hace con su condimentada elocuencia, debo resaltar que Martorell ha sabido atacar y escupirle en la cara a la propia gente que lo alimenta, y que el kitsch en su trabajo, aparte de adelantarse a la necesaria subversión queer de las muchas macharranerías que conforman el universo de símbolos nacionales, expone la tendencia cursilera tanto de la audiencia de masas como de las burguesías que tan a salvo se sienten de esos vicios cafres. No ver eso en Martorell, y fijarse sólo en su malabarismo de artista encumbrado, cual Rodón cualquiera, es pasar por alto una significativa diferencia.
Pronto llegará el día en que generaciones de jóvenes artistas verán en Toño la fuerza rebelde que hoy bobaliconamente creen ver en Duchamp y Warhol, que son dos clisés inagotables en el organigrama de la historia del arte del siglo pasado. Si la queja contra Martorell señala el percibido oportunismo de codearse con el poder, o su afectación impostada, no puedo menos que invitarlos a ver la plaga de buscones y trepadores en las redes contemporáneas del arte, cuyos alcances histriónicos meten miedo.
La fantochería, proyectada en Martorell, es nada cuando se estudian las carreras de prominentes figuras del arte contemporáneo. Sus deliberadas entregas al juego de la marca (branding), sus desviaciones formalistas como preocupación exclusiva (a la que tienen derecho, lo acepto, como lo tiene uno a desconectarse de sus obras), sus silencios convenientes frente a los procesos sanitarios que desactivan la carga explosiva del arte, motivada por la única meta de enriquecerse de un medio que apenas se afecta por debacles macro-económicas mundiales, es material mucho más urgente de reflexión y acción que las peripecias de un “payaso”, Martorell, mucho más serio de lo que su disfraz asumido deja ver.

Miguel Bayón, Antonio Martorell
Que el disfraz de Martorell sea el medio y fin de su obra ya es de por si una postura visionaria. Que el tono de su gesta no tenga la contundencia de la denuncia, y se pierda en la ambigüedad, no es culpa de él tanto como de la devaluación sistemática del arte como vehículo efectivo del comentario social.
Concluyo mi exposición admitiendo que poseo una t-shirt que dice “F**k Art” en enormes letras fosforescentes, y que estoy buscando una que diga “F**k the Artist Too”, porque el tiempo corre, las tensiones mundiales se agravan, las juventudes se organizan, mientras aquí son mayoría los artistas que siguen metidos en la pose narcisista del coquero diario como si su cuerpo importara, como si ellos fueran la obra esencial de una antología que se construye de bar en bar. Por mí que administren sus orificios como quieran y que opten también por descuidar la factura conceptual de su oficio, pero tienen que al menos admitirse que en el pasado artistas-adictos han producido un arte corrosivo y crítico de gran envergadura, al punto de que podría servir para redefinir sus adicciones como una postura legítima, con todo y que cueste endosarlo por cuestiones éticas.
Había talento desbocado en ellos. El acto de auto-destrucción era su manera de contribuir a nuestro acto. Lo de estas gangas recientes es pura guasa, vagancia, en un momento donde se amontonan proyectos de urgencia a falta de ejecutores denunciantes.
Si algo niego de la identidad puertorriqueña, asumida como mantra existencial, es la obsesiva preocupación de vivir el siglo XIX retroactivamente, la adolescencia perdida del país que no pudo ser. La bohemia chic contemporánea tiene mucho de esa nostalgia tonta. Nada de lo que hago o digo quisiera vivirlo retroactivamente. Y cuando digo que hay que crecer, es invitando a olvidar todo un siglo, tras asumirlo de una vez por todas, y comenzar a recoger los pedazos de una contemporaneidad que se desmorona aceleradamente. Nada tiene mayor urgencia.



