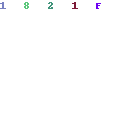* Esta es la segunda parte de "Dejad que los niños... las generaciones desechables de Puerto Rico", texto en el que Ramón Daubón articula su memoria sobre el pasado puertorriqueño y la importancia de la educación como proceso político de apoderamiento y transformación cívica. Para acceder a la primera parte del artículo, haga clic aquí.

En Puerto Rico queda muy poca comunidad para poder educar. Éstas han sido golpeadas, raídas y desgarradas por más de un siglo de políticas públicas diseñadas por personajes que no tenían que vivir en ellas. A veces, hasta con bondadosas intenciones de civilizarnos como cuando a mi mamá en la Escuela Goyco en la calle Loíza pretendieron en los años ‘20 darle su “educación” toda en inglés por maestros que no sabían inglés y luego me contaba que no aprendió ni inglés ni español. Lo que aprendió provino de su mamá, sus hermanos y su vecindario. Pero, en español se hacían juegos: “Yo nunca-nunca digo una mentira; pues quiero ser igual a Jorge Washington...” Y lo que aprendimos sobre este personaje fue la leyenda de que de niño nunca mintió.

No aprendimos que de adulto abandonó una vida acomodada y lo arriesgó absolutamente todo, expuesto a la horca por terrorista, en una quijotesca campaña de cuyo éxito él mismo a veces dudó, pero que a pura garra y persistencia derrotó un imperio y liberó su país. Esa lección out-of-the box no nos la enseñaron. Y ni hablar de Bolívar, reducido a un cine de Santurce. No es por pleitesía a los españoles, que conste. Bastante que nos maltrataron. Es que, para bien o para mal, funcionábamos en nuestro español y nos vinieron a instruir con otra cosa y para colmo mal en esa. Y no aprendimos. Ahora, con unas pruebas que tampoco educan, seguimos sin aprender.
A golpes de desatinada política económica desde comienzos del siglo veinte, despedazaron nuestras comunidades en la montaña del café y del tabaco. Nos bajaron a los valles y nos repartieron en barrios mezclados, que no eran los nuestros originales, en torno a las centrales azucareras y nos dieron un machete para cortar caña a cambio de cupones de la empresa. En el ‘28 vino San Felipe y se llevó casi todo. Después San Ciprián se llevó lo que quedó y con la sequía del ‘30 y la depresión mundial empezó a irse la caña al carajo. Y vivimos del trabajo a destajo de las mujeres y los hombres sin trabajo y otra vez alzamos socos y nos tuvimos que mudar, ahora a las márgenes de las ciudades a ver qué nos caía, que no era mucho, y otra vez en comunidades recién mezcladas como quien mezcla harina de distintos costales y la vuelve a empaquetar.

Los americanos nos construían escuelas con condescendencia educadora mientras nuestras comunidades deshilachadas trataban de fraguarse como un sopón al que no se le da tiempo de espesar porque se le sigue echando agua. Y los barrios miserables en que tuvimos que vivir eran la vergüenza de los blancos y misis Roosevelt se conmovió y maternalmente mandó a [Rexford] Tugwell y después a [Luis] Muñoz a construirnos residenciales donde otra vez nos remezclaron sin importar los barrios de dónde veníamos y que intentaban de fraguarse en vecindarios. A Tiros y Troyanos, sin conocernos nos echaron en las bolsas de los caseríos todos juntos. Total, todos los pobres se parecen y, además, deberían estar agradecidos.
Y como aún no cabíamos, nos alentaron a irnos más lejos. La oportuna guerra de los ‘40 ofrecía empleo para todo el mundo y ahí se fue hasta Daniel Santos quien vino “...a decir adiós a los muchachos”. Sin saber inglés, que conste, porque en la escuelita no te lo enseñaron a pesar de todo y, además, para parar una bala no hay que saber cómo maldecir en inglés al que te dispara. Regresamos para encontrarnos que todavía no había trabajo en la isla y que el bum de la post-guerra ocurría en otras partes, pero no aquí y nos dimos media vuelta como Javier Solís y nos fuimos ahora a recoger tomates a un sitio que no teníamos idea dónde quedaba. Porque Teodoro Moscoso y el progreso nos decían que era lo único que podíamos hacer. Y, eventualmente, acabamos en Loisaida y Spanish Harlem con Rita Moreno y la mamá de Sonia Sotomayor, donde no dejaban entrar ni a nosotros ni a los perros en los restaurantes, pero que, según West Side Story, en el fondo éramos muy chéveres y Natalie Wood quería ser una de nosotros.
Pero, allá al fin empezamos a formar comunidades y allá empezamos a prosperar, a pesar de todo. Y no obstante las bajas expectativas de los blancos en la isla (“nos dan un mal nombre”, decían) echamos pa’lante y en treinta años estábamos, en promedio, mejor que ellos. Prueba de que, aún allá, donde no nos querían, sí formábamos barrios para defendernos. Podíamos prosperar mejor que acá donde supuestamente nos amaban dándonos cosas, pero seguían tirándonos de un sitio para otro. Curiosamente, los inmigrantes a la isla, quienes no tenían esas “ayudas”, formaban sus propias comunidades y empezaban a hacerlo mejor que nosotros.
Es que en la isla la cosa nunca cambió. Nos empezaron a dar más cosas en los ‘70 para que no nos fuéramos más pa’llá, cuando nuestro gobernador amenazó a los gringos con que los inundaríamos otra vez de emigrantes pobres si no nos las daban. ¡Qué manera de querer!, como dice el bolero. “O me los subsidias o te los mando pa’llá”. Entonces, se recrudeció la competencia de quién te da más y quién te quita si le dan a él y no a ti. Y nos pintamos de colora’o o de azul o de verde con más intensidad que antes porque del color de la bandera que tenías colgada del balcón dependía tu presente. El futuro no existe, sólo una cadeneta de presentes en serie cada cuatro años.
Los barrios se quedaron así todos sin oxígeno, aunque la gente viviera cerca, pues en ese baile de competencia de dádivas estaba metido todo el mundo: ricos y pobres. Cada cual jalando para su lado y pintándose de un color o de otro. Dándose codazos. O bimbazos, o tiros. Los pudientes cercaron los territorios donde vivían, pusieron guardias en los portones y mandaron a sus hijos en guaguas a sus colegios bonitos. Su problema resuelto. No conocían a sus vecinos, pero no había necesidad de conocerlos. Los contactos personales se hacían en carro en otras partes, no en el vecindario. Calle 13 lo cantó bien: residente o visitante.
Curiosamente, a los barrios menos pudientes les quedó algo de oxígeno. Más que nada porque no tenían la alternativa de cercarse y poner guardias en los portones porque los agresores potenciales ya estaban dentro del vecindario. Los que sí pudieron hacer algo, la clase trabajadora que algo tenía que proteger, se agazaparon encerrándose tras de rejas y candados. Así la calle Tapia en Santurce es una larga hilera de jaulas. Poco chance hay de hablarse entre vecinos, aunque curiosamente algún sentido queda del vecindario viejo.

Mas, los pobres, quienes tenían que cruzarse subiendo y bajando al edificio del residencial o caminando para llegar a la guagua en el Caño de Martín Peña, una vez se asentaron empezaron a desarrollar, con el tiempo, un sentido de comunidad, de barrio. La palabra viene del árabe bar, y quiere decir afuera o extramuros, aquellos vecindarios de menor categoría que en la España medieval se erigían fuera de las murallas protectoras del feudo. Su primera defensa eran ellos mismos, aún ante otros barrios del mismo pueblo, y desarrollaron un sentido de mutua dependencia e identidad de sitio. No se amaban, pero sabían que se necesitaban. Esa conciencia sigue latente en los barrios pobres de Puerto Rico. Es sobre ellos que se puede construir comunidad y sobre esas comunidades que se puede construir un país que ahora no existe. Más arriba en la escala social, por el momento, no hay mucho que buscar.
Y para ello la educación cumple dos fines. Primero, porque es uno de los mejores catalizadores de acción cívica para cualquier fin. Porque los pobres también quieren proteger a sus niños, que se eduquen, y quieren darles un ambiente de tranquilidad. Esa potencial dedicación de los vecinos en defensa del ambiente educativo—más allá de la escuela propiamente—es la pega comunitaria que pudiera dar garantía de la calidad de vida en general del barrio si se le dejase expresarse, si la escuela se abriese y no cerrase fuera a la comunidad, si la gente aprendiera a asociarse en formas más propositivas. Segundo, es que una comunidad protectora de su ambiente educativo es también, por sí misma, educadora. Las escuelas no son las que educan, las escuelas instruyen. Para educar, como dijo Hillary Clinton, “it takes a village”. Las comunidades son las que educan.

He ahí el desafío para Puerto Rico y su hipertrofiado desarrollo. Somos un flamante auto sin motor que por encima luce chévere, pero no va para ninguna parte sin que lo empujen. Y de estar ahí parado ya se le empiezan a corroer y caer las piezas. Ese motor que falta tiene que nacer de las comunidades, que han sido el motor de progreso en todos los países donde lo ha habido. Las buenas políticas públicas hacen falta, por supuesto, mas esa es la parte conocida y fácil del problema. Porque ningún gobierno solo jamás ha salvado a algún país (muchos los han jodido, sin embargo). Y un gobierno sin instrucciones de su gente, sus ciudadanos, puede que empiece bien intencionado, pero acabará haciendo lo que le da la gana. En nuestro caso, lo que sea para ser re-electo. Esas instrucciones se construyen desde abajo y fluyen para arriba por un proceso ciudadano que se nutre primero en los barrios, el caldo de cultivo de la cultura política de los países. Y eso también es educación.
Nunca hemos aprendido a ser ciudadanos, que es parte de la educación para ser persona. No sabemos reconocer la legitimidad del otro sin tratar de ganarle el argumento o derrotarlo en la contienda electoral. No sabemos apropiarnos del espacio público como individuos y convocar a otros a que lo ocupen con nosotros. No sabemos pensar nuestra posición sin tener ya a flor de labios la respuesta, aunque la pregunta no esté tan clara. No sabemos escuchar al otro y reconocer la legitimidad de su posición y su opinión, mucho menos aprender de ella. No sabemos dudar de nuestra propia posición y ser cómodamente ambiguos ante un tema complejo sobre el cual otros puede que diverjan de nosotros. No sabemos construir consensos esenciales entre el disenso de lo negociable, lo aceptable o lo tolerable. No sabemos tender puentes a otros grupos. No sabemos construir normas para relacionarnos con las instituciones que designamos para que nos rijan. No sabemos gobernarnos. No sabemos ser dueños de nuestro propio futuro. Por eso no apostamos al futuro.
El aplatanamiento que nos agobia es el ancla que arrastramos. Formada por años de destruir comunidades desde que las hordas españolas vinieron con sus cruces y sus espadas a usurpar el país de Agüeybaná. Ampliado por el mantengo del Sitiado Mexicano. Multiplicado por las dádivas del nuevo imperio para mantenernos pacificados. Y promulgado y sustentado por las sucesivas generaciones de políticos de tres colores en el gobierno que, sin tener fe en su propio pueblo, vieron ventaja en seguir procurándole cosas para mantenerlo siempre infantilizado. Dócil como el cordero eñangotao del escudo. Y sin educarse.

En el fondo somos conscientes de que no sabemos. Por eso no nos movemos. En medio de nuestra fanfarronería somos inseguros y nos aterra arrojarnos, por temor a fracasar. Nos burlamos del que se arriesga y fracasa. Por ello, entre nuestras elites favorecidas tenemos pocos empresarios y muchos empleados de empresas. Por eso pedimos permiso para todo, “¿puedo, míster?” No innovamos, pues no asumimos responsabilidad ante la posibilidad de fracasar. Por eso no emprendemos: que se arriesgue otro, que usualmente vendrá de afuera.
El potencial creador y empresarial de Borinquen yace palpitante, pero enterrado en sus barrios pobres, tapado con capa sobre capa de basura amontonada, enseres inservibles, políticas abandonadas y generaciones desechadas. Su salida principal en este momento es peligrosamente la ilegalidad y los tráficos ilícitos, por lo que sólo los más osados se lanzan. Otros viven atrapados entre la violencia y la disfuncionalidad que eso engendra. ¡Todo ese talento desperdiciado! Quizá, con la confianza que trae la educación, más de ellos crearían sus propias oportunidades, en y con sus comunidades. Y dentro de ellas con sus escuelas abiertas al aire. Dejad que los niños...
Lista de imágenes:
1. Luke Birky, "Puerto Rican family and friend", c.1950s.
2. Emmanuel Leutze, "Washington Crossing the Delaware", 1851.
3. Justus Holsinger, "Derrick loading cane on truck", c.1943-46/1948-52.
4. Residencial Muñeca, Aguadilla. (Foto de Primera Hora)
5. Rubén Berríos, Che Juan, Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló, 1970s.
6. David y Mary Groh, "Man with cart of oranges with orange peeler, Santurce", 1956-58.
7. Yarim Machado, "Central azucarera, Yabucoa, Puerto Rico", 2008.
8. John Driver, "Children carrying water", 1950s.