
"[…] el esquizofrénico, en su anhelo,
sólo sueña en sus deseos; para él no existe lo que
pudiera impedir su realización.
Así, se encuentran, no sólo formados sino
también reforzados, complejos de ideas
cuyo nexo lo constituye
más bien un afecto común
que una relación lógica".
—J. Laplanche y J.B. Pontalis, Diccionario de Psicoanálisis
I
Como acecha al cadáver-por-ser en espera de la extremaunción, allí en esos temibles segundos que le permiten husmear la insoportable levedad de lo eterno, la nostalgia se apodera de aquellos que siempre soñaron con lo que pudo ser pero nunca fue. Su deseo persistentemente se interpuso a lo real, y el empeño de querer ver lo eterno en el excremento de otra época, les permitió construir narrativamente un mundo alucinante, donde el recuerdo tomó cariz de concupiscencia.
Solo así puede entenderse como el antiguo cuartel militar-convertido-en-iglesia-protestante devino en evidencia de un pasado que nunca ocurrió, pero que, por medio de la historia como práctica discursiva, pasó a formar parte de la perentoria marca omnipresente de lo español como índice de lo verdadero. De aquí que la saeta de este discurso siempre apuntara al deseo. Solo en él, dentro de esta psiquis escindida, es posible conjugarlo con la fábula, y así someter lo real.

El apetito por la ficción de esta intelectualidad finisecular revela, ante todo, un formidable esfuerzo por negar la realidad inmediata de un mundo cada vez más subordinado a la voluntad de querer pertenecer más que a la de querer ser. Derrota moral difícilmente superable para una clase con clara voluntad hegemónica que al final del siglo pasado (su siglo, pues en el presente son marca indeleble de todos los anacronismos que acechan) se encontró sola y abandonada a su suerte. Sin nada ni nadie que convocar, asediada por la globalización, indignada ante la imagen de Albizu vestido con atuendo de Madonna, éstos prefirieron apertrecharse en un proyecto político e ideológico revestido de “quehacer histórico” que les devolviera las certezas que en algún momento creyeron poseer.
De aquí que su modelo a emular fuese la llamada “intelectualidad del treinta,” los de la crisis de identidad. Aquellos que rasgaron sus vestidos y desplazaron la culpa del lado de los de-más, siempre a nombre del “bien común.” Su prestigio nació de la “habilidad” de construir y constituir la “confesión” como marca y axioma indisoluble de intelectualidad. Del mismo modo, se asieron con el derecho de declarar en qué consistía la puertorriqueñidad y, por añadidura, qué no lo era. De aquí surgió una estirpe intelectual constituida al mismo tiempo como unidad de inteligencia dedicada a estipular a fuerza de gatillo lo que se es, y con suficiente autoridad textual como para empuñar el dedo acusador y repudiar contra lo que no se es.
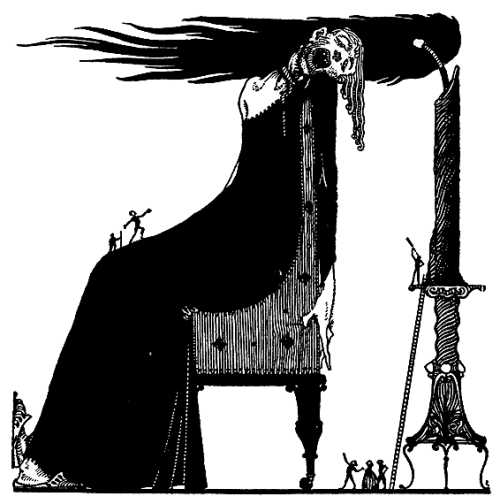 Lo que caracterizó, entonces, esta práctica intelectual fue su naturaleza esquizoide. No se trata del que habla por un lado y del otro hace lo contrario. Pedreira y demás reimaginaron el presente, reinventaron el origen, e impusieron su versión particular de lo real. De este modo, su deseo se impuso por encima de otras consideraciones. Los de la generación del treinta se constituyeron como intelectuales prometeicos, dirigidos a salvaguardar la civilización a fuerza de “sacrificios,” dejando de lado las múltiples formas en que la carne fue acribillada a fuerza de anglicismos, militarismos y demás perversiones norteñas.
Lo que caracterizó, entonces, esta práctica intelectual fue su naturaleza esquizoide. No se trata del que habla por un lado y del otro hace lo contrario. Pedreira y demás reimaginaron el presente, reinventaron el origen, e impusieron su versión particular de lo real. De este modo, su deseo se impuso por encima de otras consideraciones. Los de la generación del treinta se constituyeron como intelectuales prometeicos, dirigidos a salvaguardar la civilización a fuerza de “sacrificios,” dejando de lado las múltiples formas en que la carne fue acribillada a fuerza de anglicismos, militarismos y demás perversiones norteñas.
Esta labor (titánica por momentos, quijotesca en otros) definió por mucho tiempo (demasiado, dirían algunos) la figura del intelectual: ávido a la hora de identificar qué está mal, afanoso al momento de imponer su deseo. De aquí que la historia como práctica discursiva y el rol del intelectual se fundieran en un complejo de ideas cuyo núcleo constitutivo implicó imponer el deseo de ser por encima de cualquier otra consideración.
II
Alejado de la voluntad hegemónica que incitó a la generación del treinta, el intelectual finisecular recula, se esconde en su propia caverna platónica y conspira su particular fantasía. De ello que su “complejo de ideas” sea inconmensurable con el de sus antecesores. Para los primeros fue importante imponer su obstinación; para los herederos, el deseo se reduce a un “volver la vista atrás.” Para Pedreira y compañía la duda ofendía; para los intelectuales finiseculares el problema de la duda simplemente no existe.
En el ánima de estos esquizofrénicos no existe esa duda que embargara a William de Baskerville, apenas resuelto el crimen del bibliotecario; lo real es eclipsado por su fantasía. Ello porque en la incapacidad de distinguir entre la fantasía y lo real se revela el deseo. El Quijote veía caballeros y dragones; pero contaba con un Sancho Panza que con saña y sin mucha fuerza intentaba hacer que su amo entrara en razón. El intelectual finisecular no cuenta con la duda, esa fiel compañera que, como menos, lo empujaría directo al callejón de la reflexión.

Esta ausencia en su discurso se presenta como síntoma de un profundo y desquiciante delirio. De un lado, refuerza los complejos de ideas que justifican su desbocada búsqueda del deseo; del otro, contribuyen a su aislamiento discursivo. De ello que en ocasiones se describa su proceder como uno quijotesco, combatiendo molinos que insiste en pensar como tropiezos y contratiempos de su quehacer histórico y cultural. La soledad que le embarga en su titánica lucha se convierte en marca de prestigio mas que en desdicha. Su faena nunca se ve opacada por el hecho de que los demás no puedan reconocer los mezquinos enemigos de su laborar. La incapacidad por poder apreciar la amenaza constante se convierte en filigrana innegable de superioridad intelectual. Su soledad es aterradora para quien le observa desde la distancia; pero es terriblemente reconfortante para él.
Impone así el intelectual finisecular una distancia insalvable entre el otro y su persona. Le construye como alguien incapaz de conocer y reconocer las marcas evidentes de una identidad bajo constante amenaza. Solo aquel que logre descifrar su complejo de ideas y acepte su fantasía como único entendimiento de lo real podrá ser aceptado como “uno más.” Ser admitido implica despedirse de la duda, aceptar la soledad como compañía eterna, y creer sin cuestionamientos el credo que le impulsa hacia el deseo. Se reproducen aquí las dinámicas del sistema de los objetos de Baudrillard: el objeto (la fantasía delirante del intelectual finisecular esquizoide) como marca de distinción, recordando también a Bordieu. La locura se convierte en algo chic y el intelectual en moderno dandy habitando con desdén un tiempo francamente posterior al moderno.
III
De ello se desprende que la alocada obsesión con la hispanofilia y el lejano y remoto legado español sea mas que una inocente obsesión con tiempos pasados.
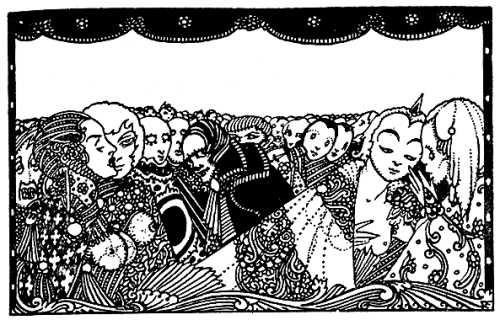
Es un cliché citar, una vez mas, la célebre frase de Lacan sobre el inconsciente. Pero no debe perderse de perspectiva el alcance de la misma: que este esté estructurado como un lenguaje implica que, al examinar la historia, es imprescindible reconocer su carácter discursivo. Si algo intentó el intelectual finisecular es expulsar esa cualidad que le distingue. Pero sobre todas las cosas, su mayor anhelo fue impedir que la misma historia fuese vista como una práctica discursiva; un ejercicio, una puesta en escena de proposiciones (algunas explicitas, otras implícitas) que entrañan posturas particulares de quien las emite y ejecuta.
Puede que el intelectual finisecular, al expulsar la duda, imponer su fantasía por encima de lo real, al exaltar la soledad sobre la solidaridad, lacere su entendimiento a niveles que le impidan reconocer la puesta en escena de su discurso, sabiéndose y creyéndose exento del escrutinio sobre sus posturas. Pero en la medida en que la naturaleza esquizoide de su discurso queda desplegada, sus posturas, incitadas por el deseo, brotan a flor de piel.
Por ello, la naturaleza esquizoide de esta práctica intelectual quedó apostada bajo la marca indeleble del fuego olímpico robado (es decir: por la constitución del intelectual como salvador de la civilización). Prometeo decidido a proteger la humanidad, luz en mano, mostrando el camino. He aquí el complejo de ideas cuyo vínculo es el deseo de querer ejercer, nuevamente, la hegemonía sobre el corpus social.
Claro, ya lo sabemos: se trata de un discurso no más…
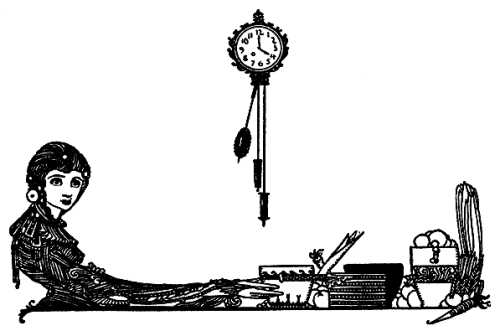
* Las imágenes fueron hechas por Harry Clarke para la edición ilustrada del Fausto de Goethe en 1925.

